
Podemos suponer que cuando Isabel de Farnesio vio partir hacia la corte francesa a su pequeña hija Mariana Victoria la tristeza por la separación -la infanta contaba con apenas tres años de edad- se vería grandemente compensada por la ilusión de ver a su hija coronada en pocos años como reina de Francia. Y es que cuesta trabajo entender, a los ojos de la sociedad de nuestros días, la facilidad con la que las familias reales europeas intercambiaban de esta forma tan cruel a sus diferentes vástagos; y a unas edades tan tempranas.
El 2 de marzo de 1721 la infanta era recibida con grandes festejos por todos los parisinos. No así por su prometido, el futuro Luis XV, que si tenemos en cuenta que por entonces era un tímido niño de tan solo once años de edad, fácilmente podremos intuir lo tremendamente fastidioso que le resultaría todo este asunto.
El encanto de la pequeña Mariana pronto conquistó a toda la corte hasta que la mayoría de edad del pequeño Luis -en 1726 cumpliría catorce años- sacó a la luz el asunto que obsesionaba desde hacía varios años al gobierno de la nación: la sucesión de la corona.
Aunque ahora pueda parecernos algo precipitado, con catorce años se consideraba edad suficiente para que un príncipe pudiera desposarse y garantizar, con la correspondiente descendencia, la permanencia de la dinastía.
La obsesión de los franceses por este asunto resulta más que comprensible si reparamos en el hecho de que el trono de Luis XIV, el famoso rey Sol, solo encontrará heredero estable en la figura de su bisnieto, al haber perecido de forma prematura todos herederos legítimos de las anteriores generaciones.
Aunque ahora pueda parecernos algo precipitado, con catorce años se consideraba edad suficiente para que un príncipe pudiera desposarse y garantizar, con la correspondiente descendencia, la permanencia de la dinastía.
La obsesión de los franceses por este asunto resulta más que comprensible si reparamos en el hecho de que el trono de Luis XIV, el famoso rey Sol, solo encontrará heredero estable en la figura de su bisnieto, al haber perecido de forma prematura todos herederos legítimos de las anteriores generaciones.

De inmediato todos las miradas -y en especial la del nuevo Primer Ministro, Luis Enrique de Borbón- se volvieron hacia la pobre Mariana que, aunque ya llevaba un lustro en Francia, sus escasos siete años la hacían poco propicia para el matrimonio y, lo que aún resultaba más grave, para la procreación.
Poco les costó convencer a la ingenua infanta-reina, como era conocida por todos, de la necesidad de partir urgentemente hacia España y así poder abrazar a su añorada madre que ardía en deseos de volver a ver a su hija. De esta forma tan diplomática la pequeña Mariana era despachada de Francia el primero de marzo de 1725, a los cuatro años exactamente de su llegada.
La cara de la reina Isabel cuando supo que su querida hija, aquella que cinco años atrás había sido enviada a un país extranjero sin ningún tipo de remordimiento, le era devuelta a casa con semejante excusa, compuesta y sin novio, es algo que la Historia nunca nos podrá desvelar.
Poco les costó convencer a la ingenua infanta-reina, como era conocida por todos, de la necesidad de partir urgentemente hacia España y así poder abrazar a su añorada madre que ardía en deseos de volver a ver a su hija. De esta forma tan diplomática la pequeña Mariana era despachada de Francia el primero de marzo de 1725, a los cuatro años exactamente de su llegada.
La cara de la reina Isabel cuando supo que su querida hija, aquella que cinco años atrás había sido enviada a un país extranjero sin ningún tipo de remordimiento, le era devuelta a casa con semejante excusa, compuesta y sin novio, es algo que la Historia nunca nos podrá desvelar.
NICOLÁS DE LARGILLIÈRE (1656-1746)
De la estancia de la infanta Mariana Victoria en la corte francesa ha llegado hasta nosotros el retrato que en 1724 pintara uno de los artistas más grandes de todo el barroco francés: Nicolás de Largillière. Pintor de fama no tan reconocida como la de sus contemporáneos Rigaud, Nattier, Boucher o Watteau, en el campo del retrato las obras del pintor parisino destacan por su vitalidad y sensibilidad encontrándose algunas de sus obras entre lo más logrado del género.
Alejado de los círculos de la casa real el retrato de la infanta es uno de los pocos ejemplos que sobre retratos reales se conservan del autor. Y es que, en realidad, la obra fue un encargo del Consejo Municipal de París, para el que habitualmente trabajaba el pintor, que deseaba hacerse con un retrato de la que debía haber sido futura reina de Francia.
Alejado de los círculos de la casa real el retrato de la infanta es uno de los pocos ejemplos que sobre retratos reales se conservan del autor. Y es que, en realidad, la obra fue un encargo del Consejo Municipal de París, para el que habitualmente trabajaba el pintor, que deseaba hacerse con un retrato de la que debía haber sido futura reina de Francia.
De esta forma podríamos aventurar, sin miedo a equivocarnos, que el virtuosismo desplegado en este majestuoso lienzo (184 x 125 cm), bien podría considerarse como un intento del pintor por hacerse un hueco dentro de los numerosos encargos reales.
Desde el brillo de la seda plateada del vestido hasta el elaborado detalle en mangas y pedrería todo colabora al espectacular resultado obtenido por el artista.
Desde el brillo de la seda plateada del vestido hasta el elaborado detalle en mangas y pedrería todo colabora al espectacular resultado obtenido por el artista.

 Sin embargo, todo este primoroso trabajo, común a muchas obras de la época, no debería desviarnos de las auténticas virtudes de la pintura. Para ello sería necesario recordar los primeros años de trabajo de nuestro artista en la capital inglesa. En Londres Langillière tuvo oportunidad de familiarizarse con la obra de uno de los artistas que más huella dejaría en su obra: Anton van Dyck. La elegancia en la composición y el exquisito gusto en el empleo del color son características propias del estilo del pintor flamenco que también podemos admirar, y de qué forma, en el retrato de la pequeña infanta.
Sin embargo, todo este primoroso trabajo, común a muchas obras de la época, no debería desviarnos de las auténticas virtudes de la pintura. Para ello sería necesario recordar los primeros años de trabajo de nuestro artista en la capital inglesa. En Londres Langillière tuvo oportunidad de familiarizarse con la obra de uno de los artistas que más huella dejaría en su obra: Anton van Dyck. La elegancia en la composición y el exquisito gusto en el empleo del color son características propias del estilo del pintor flamenco que también podemos admirar, y de qué forma, en el retrato de la pequeña infanta.
Otro de los méritos de la obra reside en el acertado contraste conseguido entre la lujosa y colorida vestimenta de la infanta y el imponente y sobrio entorno sobre el que posa la modelo. Y es que si volvemos a contemplar el cuadro podremos comprobar como más de un tercio del lienzo lo ocupa el frío y desnudo mármol de la habitación.

Igualmente magistrales resultan el tratamiento de la luz que baña toda la escena sobre la que destaca la delicada piel de la pequeña infanta; figura de infinito encanto, a pesar de lo solemne del momento, tierna y majestuosa a un mismo tiempo y de una mirada limpia y radiante. La mirada inocente de quien, a buen seguro, poco comprende de su presente y nada sospecha del futuro que le aguarda.
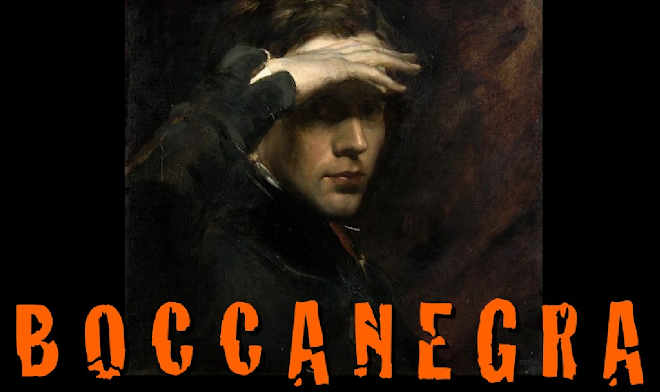




1 comentario:
Precioso cuadro, y muy buena forma de comentarlo. Felicidades por este blog, te curras muchísimo las entradas!
Publicar un comentario